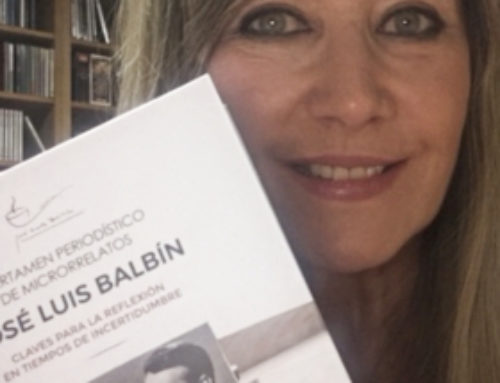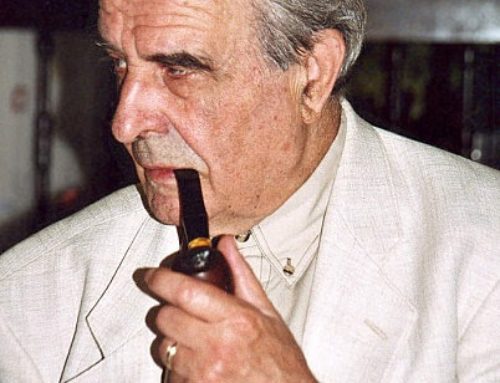Por IVÁN DE TENA MESONERO.
Por IVÁN DE TENA MESONERO.
Licenciado en Historia. Maestro de Enseñanza Primaria.
La educación siempre ha sido la más poderosa de las herramientas, los gobernantes y las élites han sido conocedores de ello, de ahí que, en pos de diversos fines (no pocos de naturaleza abyecta), hayan intentado dominar los canales para construir sociedades afines a sus criterios. Desde la civilización griega y su búsqueda de la areté, la virtus romana o la constante dogmatización de las diferentes religiones, hasta llegar al periodo decimonónico, época de primeros intentos por legislar el ámbito educativo. En España, la Constitución de 1812, recogió por primera vez el derecho a la educación y durante el reinado de Isabel II, tendría lugar la primera ley de educación, la conocida Ley Moyano, que pese a sus modificaciones, perduraría más de un siglo. Ya en los últimos estertores del franquismo se promulgó la Ley General de Educación (1970) y desde entonces, nuestro régimen democrático ha dado a luz a otras ocho leyes educativas, siendo la última de ellas la LOMLOE (2019), comúnmente conocida como Ley Celaá y que se espera entre a aplicarse en el siguiente curso escolar. Demasiados pasos para los pocos réditos cualitativos obtenidos.
Haciéndose camino, y atravesando valles de oscuridad, la Educación en España ha conseguido reducir al mínimo el analfabetismo (no así el analfabetismo funcional), universalizar el acceso a los planes de estudio y en cierto modo, aunque con matices en los que no entraré en detalle, democratizar la educación. Son logros no menores, pero si realmente lo que deseamos como sociedad es tener una ciudadanía enfocada en la búsqueda de esa excelencia o virtud grecorromana, no queda sino abordar este campo desde una perspectiva universal, dejando de lado las luchas ideológicas y una visión mercantilista que tanto envilece tan noble fin. En primer lugar, deberíamos entender que la excelencia no es la suma de un vacuo puñado de datos cuantitativos que etiquetan a los discentes y les preparan mecánicamente para ser una mera pieza del engranaje socio-económico reinante. No, la excelencia se alcanza exprimiendo hasta la última gota de las capacidades de cada individuo, cualesquiera que sean, fomentando la autenticidad, la alteridad, avivando ese llama curiosa que arde en el interior de cada niño, inculcando la adquisición de conocimientos cuyo meta final no sea otra que la de ensanchar la mente, no solo desde el prisma del pensamiento analítico-racional sino también atendiendo al ámbito emocional, eje vertebrador de todo desarrollo personal saludable. Todo ello sustentado en una sólida base de principios éticos universales que en definitiva construiría un aprendizaje holístico. Un aprendizaje del que los jóvenes deberían sentirse partícipes, sujetos activos y no simples receptores de información que les aboca irremediablemente a la desmotivación y a la apatía. Debemos darles la oportunidad de intervenir y de colaborar en la planificación de su desarrollo, porque este es el camino más corto para conseguir despertar su motivación intrínseca y su sentido de la responsabilidad. Hace tiempo que los adultos dejamos de escucharles y sin su aportación la fórmula quedará incompleta.
La profunda transformación del paradigma educativo que nuestro país necesita pasa también por incorporar modelos alternativos de probada valía en otros países, adaptándolos a nuestra idiosincrasia. Los modelos más exitosos tienden a otorgar mayor preponderancia a los docentes, y no me refiero a su papel en las aulas como figura autoritaria (más auctoritas y menos potestas), sino a una mayor autonomía en la creación y ejecución del proyecto educativo. Para ello, el Estado debe asegurar unas sólidas estructuras que permitan al profesorado afrontar sus carreras como una constante evolución formativa integral. A ellos, a los docentes, no queda sino exigirles amor y dedicación, devoción y compromiso por una profesión de capital importancia y por supuesto remunerarles en consonancia.
Estas líneas quedarían inconclusas si no mencionase ese eterno debate en torno al binomio educación-enseñanza y que ha creado un abismo entre las familias y la comunidad educativa. Partamos de la base de que compartimos un mismo fin, crear ciudadanos íntegros, cultivados, resilientes y dotarles de las herramientas necesarias para que puedan construir su propio proyecto vital. Este fin común nos debe llevar a entender la corresponsabilidad que conlleva la educación y enseñanza de nuestros menores, la necesidad de trabajar colaborativamente en una misma dirección y de incorporar a sus progenitores a la realidad de los centros educativos, siendo conscientes de una visión recíproca y fundamentada en valores ineludibles.
No pediré a nuestra clase política que busquen un consenso en materia de legislación educativa, primero porque mi pesimismo crónico no me da esperanzas y en segundo lugar porque creo firmemente que el único consenso que deben buscar es el echarse a un lado, asegurar un presupuesto coherente con la encomienda y permitir a maestros, profesores, psicopedagogos, catedráticos y demás figuras del ámbito educativo que en definitiva son aquellos que conviven día a día con los estudiantes, coger las riendas y edificar una estructura firme que más pronto que tarde nos saque de esta cuarentena en el que parece inmerso nuestro sistema educativo. Dejémosles trabajar y grabémonos a fuego que nuestros jóvenes no son el futuro, constituyen el PRESENTE.