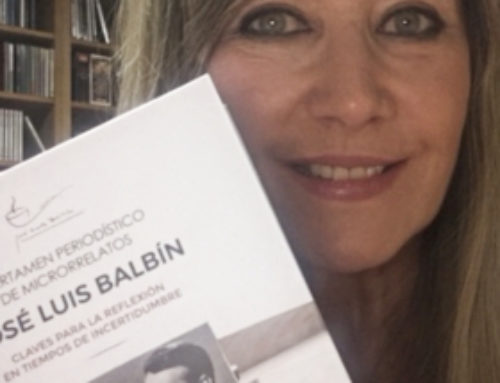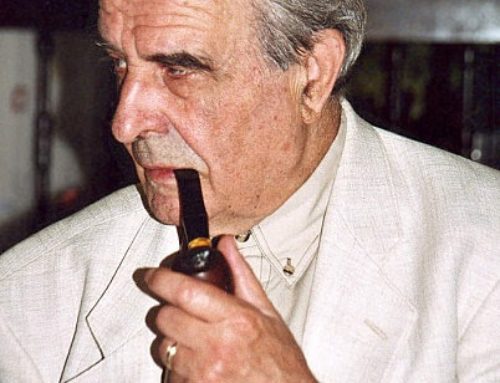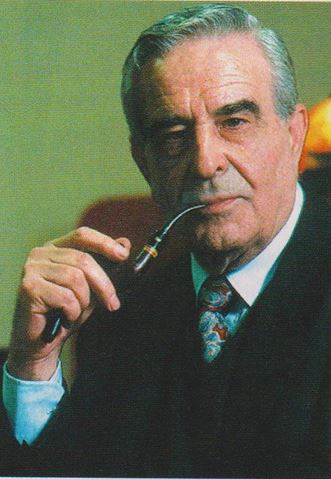 Por HELENO SAÑA
Por HELENO SAÑA
Escritor y filósofo
Sin duda debo ser un alma ingenua y desmemoriada, de lo contrario no se explica el asombro que siento cada vez que me sale al paso la vanagloria humana en sus diversas variantes, por ejemplo a la hora de conmemorar y hacer balance de éxitos profesionales, sea de personas, de equipos de trabajo, de empresas privadas o públicas, de partidos políticos o de consorcios mediáticos. Lo malo de estos acontecimientos no es el autobombo que fluye, con el champán y el vino, a la hora de los discursos, un autobombo que al fin y al cabo forma parte de la vanidad humana, o como diría quizá Nietzsche, «demasiado humana». Alegrarse del trabajo que uno ha hecho es lógico y natural, pertenece a lo que en la terminología alemana se llama «Selstbestätigung», concepto que significa más o menos la necesidad innata que el hombre tiene de sentirse justificado a sí mismo. Pero la cosa empieza a entrar en el terreno del mal gusto cuando se aprovechan estas efemérides para autoglorificarse rebajando a los demás, sobre todo a los demás del mismo ramo, y naturalmente en ausencia de ellos, lo que todavía es más inelegante. Pronunciar nombres no es necesario, las alusiones son lo suficientemente claras para que todo el mundo se de por enterado, sobre todo cuando se trata del ámbito de la información y la política, actividades ya por esencia públicas. Llevar a estos extremos el afán de notoriedad no es precisamente una prueba de magnanimidad, sino que revela, al contrario, un profundo espíritu de mezquindad. !Qué horror exhibir nuestra supuesto superioridad a costa de la supuesta inferioridad del otro!
Pero lo peor no es siquiera eso; el colmo de la soberbia es confundir el éxito propio con la verdad, como hacen no pocos de esos pavos reales en cuestión. Cuando tropiezo con ellos, tengo que pensar siempre en «La náusea» de Jean-Paul Sartre, no porque me entren ganas de vomitar -a tanto no me llega la indignación- sino por las palabras que el escritor francés deslizó en su libro: «Sólo los cerdos creen ganar». Nuestro Don Quijote no dice eso, pero lo subraya y confirma con sus actos, los cuales, por su índole noble, están destinados desde el principio a terminar con una derrota; o mejor dicho: con una derrota física o material, en modo alguno moral. Personalmente, los vencedores no me han gustado nunca, no por otra cosa que por su proclividad a sobreestimarse y a idolatrarse a sí mismos. Una de las experiencias más gratas es la de tratar con gentes sencillas y ajenas al engreimiento, y una de las más ingratas la de tener que soportar a los pequeños y grandes energúmenos que no se imaginan una vida colmada sin alcanzar alguna cima elevada, a la cual naturalmente no se llega sin pasarse la vida trepando y haciendo continuamente ejercicios de escalación. Para este tipo de esfuerzos soy demasiado cómodo y demasiado inclinado a la contemplación o «theoria», como interpretaban los antiguos este concepto.
Por lo demás, la vida no es nunca victoria o derrota completa, sino que se compone casi siempre de las dos cosas a la vez. El principio de contradicción es quizá el rasgo central de la estructura humana. También podríamos decir que el éxito externo se alcanza a menudo a costa de no pocas derrotas y claudicaciones interiores, que son como la sombra escondida detrás del oropel refulgente que se exhibe en las ferias de vanidades donde se congregan, para ser vistos y admirados por las masas, los héroes y triunfadores públicos. Para eso vivimos en lo que Guy Débord llamaba «sociedad del espectáculo», que fue también la causa de que se suicidara. !Pobre hombre! Pero todavía más pobres los que consideran que el «summum bonum» consiste en acumular aplausos y ser aclamados por la multitud.
Hay que diferenciar entre valores extrínsecos y valores intrínsecos. Lo que en nuestra sociedad burguesa y su culto morboso a la resonancia publicitaria se entiende por éxito, no es en general otra cosa que un producto de mercado o de lo que en economía se llama valor de cambio, y tiene muy poco que ver con su valor intrínseco o real. Una gran parte de la cultura universal ha sido creada por espíritus que vivieron recónditamente, como aconsejaba Epicuro. Por lo demás, todas las cosas realmente importantes de la vida transcurren no en la plaza pública y en medio de masas vociferantes, sino en espacios privados e íntimos, empezando por el amor y la amistad. Ganar o perder depende de una sola cosa: la conducta ética. Quien no elige el bien será siempre un fracasado, por muchos trofeos que conquiste.